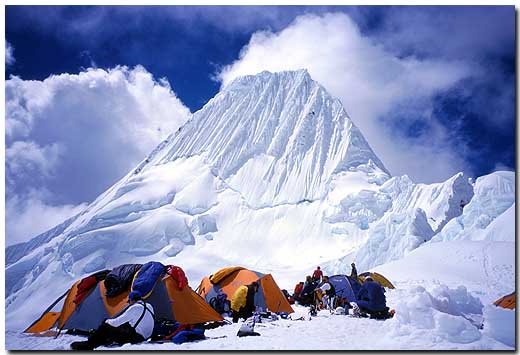Publicado en unomasuno, MEXICO
Jorge Zavaleta Balarezo
Pittsburg, Estados Unidos
La nueva novela de Mario Vargas Llosa, nuestro célebre escritor, se deja leer con curiosidad y atrapa fácilmente, sobre todo a ese lector imbuido del universo que por más de cuarenta años nos ha hecho familiar el autor de La casa verde. Travesuras de la niña mala es un texto intenso, fresco, versátil, quizá entrañable, una historia de amor que atraviesa tiempos y fronteras. Sí, una historia de amor, como la podrían contar García Márquez o Bryce, pero también una narración por ratos desgarradora, contagiada de un romanticismo que suena a veces a burla aunque rescata, al mismo tiempo, sensibilidades y fidelidades. En ella, hay algo del Varguitas influenciado por el eco de su admirado Flaubert, y su mítica Emma Bovary, y hay, asimismo, destellos de Conversación en La Catedral y La tía Julia y el escribidor, y en los momentos más eróticos y románticos de la obra, de, cómo no, Elogio de la madrastra y Los cuadernos de Don Rigoberto. Advertimos, entonces, que, con estas familiaridades y estos antecedentes, nuestro cimero escritor no nos entrega una novela más ni tampoco la definitiva. Pero baste decir que complace con su pluma y desmiente a quienes creían que su carrera terminó con La guerra del fin del mundo y apenas tuvo un atisbo de gloria, demasiado furtivo, con La fiesta del chivo. Ricardo Somocurcio, el protagonista de las Travesuras… se integra, sin la menor dificultad, a esa ya vasta galería de personajes vargasllosianos. Tiene algo del Zavalita de Conversación. Sino, fijémonos en esos diálogos consigo mismo que recuerdan al periodista frustrado de La Crónica en plenos años 50. Y sin embargo, y ante todo, Somocurcio es un exiliado, alguien que, irónica y un tanto tontamente -su sueño lo es- ha dejado el Perú para vivir por siempre en París. Y es que su norte es la alta cultura, el Louvre, Notre Dame, la Filmoteca. Por ello, la novela es también un trazado geográfico que demuestra el conocimiento vargasllosiano, al dedillo, de la Ciudad Luz, y sus más recónditos e inexplorados vericuetos. Y que, además, le da una mirada al Swinging London, plenamente sesentero, contagiado de hippismo, chicas go gó y ácido lisérgico. Y, planea, entre esos supuestos paraísos del placer y el lujo, ese Perú que Somocurcio va olvidando de a pocos, del que sabe cada vez menos, con el cual rompe sin romper. Y, es, en este tránsito sufrido y alegre a la vez, colmado de placer y tristezas -como la vida misma- que la niña mala de la novela aparece, quizá como una figura de Eguren, quizá como la Otilia de Vallejo, quizá como una duendecilla. La niña mala es el exorcismo para muchos demonios, sobre todo los de Somocurcio, y en su compleja personalidad, hallamos los síntomas, graves, imborrables, de esa llaga que es el Perú, de sus taras, su racismo, su odio. La novela, entonces, no es sólo el ingenuo recorrido por lugares fastuosos con un tono light, sino, la revisión, siempre pendiente y a la vez oportuna en Vargas Llosa, de nuestra historia política, ahora la más reciente, la que registra los años de la barbarie y el país que se perdió entre la ambición desmedida de los políticos corruptos y envilecidos y la violencia asesina del terrorismo. Porque, aunque esta sea una historia erótica, demasiado condimentada, con una niña mala ciertamente traviesa pero también interesada y calculadora, la novela es un nuevo réquiem por el Perú. Es mirarlo desde el pasado último y verlo como un cadáver que alcanzó ese estado de tanto martirio o de tanta frustración. La niña mala, presente en la vida del miraflorino y poco visionario Ricardo desde su temprana adolescencia, representa perfectamente un rol en quien muchos, mal que bien, terminarían por reconocerse. En ella se concentran el arribismo, el afán por conquistar la cúspide social, el deseo obsesivo de borrar todo lastre del ayer y, más aún, del país. Por ello, Somocurcio y la niña mala son dos personajes que se corresponden a partir de sus carencias, pese a sus idas y venidas, a sus encuentros y desencuentros. Somocurcio es traductor, trabaja en la UNESCO, adora la cultura, la de las galerías y las charlas de café, se ha inventado un mundo a su medida. En el fondo, tiene alma de novelista. Vive mundos inventados. Uno de sus mundos es la niña mala. Como a pocos, a él le pasan esas cosas. Como pocos, él tiene a una gatita seductora que nunca lo dejará en paz. Vargas Llosa siempre ha sostenido que los hombres escriben novelas porque la “realidad real” es insatisfactoria y por eso buscan soluciones alternas. De allí que a nuestro escritor le gusten las “novelas mundo”, las que suplantan la realidad feroz y marchita y construyen un mundo autosuficiente. Por ello es ferviente amante de la novelas del siglo XIX, de Balzac, Víctor Hugo, Flaubert y Tolstoi. Y también por ello, este Ricardito, inocentón y eternamente enamorado, es un poco el constructor de un mundo de fantasía y ensueño. Habita su planeta singular esta niña mala, cada una de cuyas apariciones revive, de la manera más sorpresiva, territorios y hechos supuestamente olvidados. Vargas Llosa obtiene el perfecto contrapunto para su pareja de protagonistas, oponiendo y fusionando cultura, huachafería, sensibilidad, amor, desencanto, venturas y desventuras. Su novela se construye en base a sentimientos, nunca en base a rencores. Ricardo es demasiado bueno, un hombre gentil y apasionado. La niña mala quizá no sea tan merecedora de esos adjetivos, pero eso lo decidirá el lector. La niña mala es un misterio pero también es todos los nombres, todas las voces, es la personificación de la locura de amar, de la entrega, de las cosas simples. Es capaz de muchas cosas, de tantas, que el lector quedará sorprendido -suponemos que gratamente- de tan curiosa personalidad. Y en este permanente encuentro de personalidades opuestas, de una pareja que unas veces se reconoce y otras se ignora, subyace, más que como una simple referencia, la idea del desasosiego, de la urgencia, de no tener un mañana. Asimismo, la idea de una mediocridad que a ella la tortura y a él no tanto. Porque para ella mediocridad es conformismo. El lector sabrá darse cuenta, reflexionar sobre una conducta que está en las antípodas de la otra y que, sin embargo es capaz de fusionarse alegre, liberalmente con su cercano par. Se corresponden porque ellos son errantes, porque han evadido, conscientemente, esa realidad que es el Perú. La contraposición al horror de país que va contando la narración, son esas placenteras y a veces inacabables sesiones de sexo, de entrega, de placer. Esos momentos cumbres de goce, de derroche de ternura y originalidad, de cariño mutuo, en los cuales los protagonistas, se sienten, por fin, menos mediocres, abúlicos y solos. Y de eso también se trata este libro, por supuesto. De la soledad, la enfermedad perenne de hoy. Por ello en la novela hay desánimo, descontentos, depresiones. Travesuras de la niña mala, en efecto, tiene momentos espléndidos, virtuosos, y cae, sin embargo, en redundancias que no llegan a desmerecerla. Vargas Llosa ha logrado, con la maestría que lo caracteriza, una novela valiosa y vibrante, cierto es, con aire de best seller y lectura más ligera. Pero, aunque sea así, no deja de lado sus obsesiones: el Miraflores de “Día Domingo” o de La ciudad y los perros, el mar que va de Chorrillos a La Punta, los platos cumbres de la comida peruana, por último la identidad nacional que este ciudadano-novelista del mundo reconoce, por fin, y una vez más, suya. Lejos de cualquier atavismo, galopando con la posmodernidad -¿o habría que decir, para este caso, hipermodernidad?- este rompecabezas que se arma y se desarma, y que descansa en unas bases sólidas, es una trama simpática, que mezcla momentos de profundo realismo con otros más absurdos, pero todos precisos. La niña mala se va a quedar por un bien tiempo en las mentes de los lectores vargasllosianos. Ella y Ricardo Somocurcio reinventan el romance de La tía julia y el escribidor, y su relación dialoga con la inmensa El amor de los tiempos del cólera. Desde ahora, los dos grandes del “Boom” latinoamericano -Varguitas y García Márquez- tienen historias del corazón que lucir y exhibir.